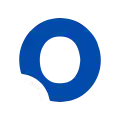Las detenciones de niños, los allanamientos sin orden judicial, los operativos en escuelas e iglesias y la muerte de civiles durante procedimientos federales configuran un escenario que excede largamente el debate migratorio. Un memorándum interno del ICE amplió recientemente las facultades de los agentes para detener a presuntos inmigrantes indocumentados sin orden previa, justificándolo únicamente en el riesgo de “posible fuga”. El impacto institucional de esta decisión es profundo: se debilitan garantías básicas del debido proceso y se normaliza la excepción.
Desde una mirada realista, el Estado prioriza control, seguridad y soberanía. La inmigración irregular es tratada como un riesgo y el ICE aparece como instrumento central del monopolio estatal de la coerción: visible, operativo y demostrativo. Sin embargo, esta explicación resulta incompleta sin incorporar la lógica populista.
El populismo no solo gobierna: construye conflicto. Necesita un “pueblo” que proteger y un “otro” que funcione como amenaza. En este esquema, el inmigrante irregular cumple un rol simbólico central. Las redadas y los despliegues no son solo acciones técnicas; son actos performativos destinados a comunicar decisión, ruptura y control.
Un dato resulta clave para comprender esta estrategia: los operativos más visibles y duros del ICE se concentran en territorios gobernados por la oposición demócrata, especialmente donde las comunidades inmigrantes son más pequeñas, fragmentadas y con menor capacidad de organización política. En contraste, en estados republicanos con alta dependencia económica de la mano de obra inmigrante, estas prácticas no se replican con la misma intensidad.
Este patrón no es casual. Desde el realismo político, responde a un cálculo de costos. Desde el populismo, a una lógica aún más clara: la coerción se ejerce donde es políticamente rentable. Las redadas en estados demócratas refuerzan la narrativa de “mano dura”, provocan a gobiernos locales, generan impacto mediático y permiten señalar esos territorios como espacios de desorden o debilidad estatal.
El beneficio para el liderazgo es inmediato, pero limitado. Consolida apoyos propios, pero no amplía consensos. A mediano plazo, los riesgos son evidentes: erosión de legitimidad, profundización de la polarización y crecientes cuestionamientos por arbitrariedad y discriminación.
Estados Unidos, una nación construida por inmigrantes, enfrenta así una paradoja profunda: defender la soberanía mediante prácticas que erosionan su propia tradición constitucional.
Para regiones como la nuestra, con historia migratoria y tensiones propias entre seguridad y derechos, mirar este proceso no debería ser un ejercicio distante. Es una oportunidad para reflexionar sobre los límites del poder estatal y sobre el delicado equilibrio entre orden, legalidad y democracia.
La pregunta que queda abierta es estructural:
¿Cuánto tiempo puede sostenerse un proyecto político cuando la coerción se vuelve selectiva y el consenso queda relegado?